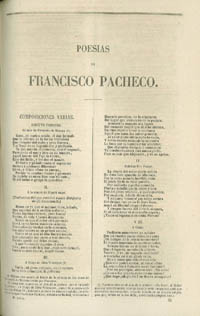Marqués de Santillana
Marqués de Santillana, nombre por el que es conocido Íñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, I conde del Real de Manzanares y señor de Hita y Buitrago (Carrión de los Condes, Palencia, 19 de agosto de 1398 - Guadalajara, 25 de marzo de 1458), fue un militar y poeta del Prerrenacimiento.
Casa natal del Marqués de Santillana en Carrión de los Condes (Palencia, Castilla y León).
Personaje clave en la sociedad y la literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla, provenía de una familia noble vasca inclinada desde siempre a las letras: su abuelo, Pedro González de Mendoza, y su padre, el Almirante de Castilla Diego Hurtado de Mendoza, fueron también poetas y estuvo emparentado con grandes figuras literarias de su tiempo, como el Canciller Pedro López de Ayala, Fernán Pérez de Guzmán o Gómez Manrique.
También sus hijos continuaron esta labor literaria y de mecenazgo cultural, sobre todo el gran Cardenal Pedro González de Mendoza. Su madre fue la riquísima Señora de la Casa de la Vega, Leonor Lasso de la Vega, la cual estuvo casada en primeras nupcias con Juan Téllez de Castilla, II Señor de Aguilar de Campoo e hijo del Infante Tello de Castilla.
Su padre falleció teniendo él cinco años, lo que motivó que su madre, Leonor, tuviera que actuar con gran habilidad para conservar su herencia. Parte de su infancia la pasó en casa de Mencía de Cisneros, su abuela. Posteriormente, se formó con su tío, el arcediano Gutierre, que más tarde sería Arzobispo de Toledo.
Muy joven, Íñigo se casó en Salamanca en 1412 con Catalina Suárez de Figueroa, hija del fallecido Maestre de Santiago, Lorenzo I Suárez de Figueroa, con lo cual su patrimonio aumentó en mucho, transformándole en uno de los nobles más poderosos de su tiempo.
Marchó al poco a Aragón, junto al séquito de Fernando de Antequera, y allí fue copero del nuevo rey Alfonso V de Aragón, donde sin duda conoció la obra de poetas en provenzal y catalán que menciona en su Proemio. Literariamente se formó en la corte aragonesa, accediendo a los clásicos del humanismo (Virgilio, Dante Alighieri...) y de la poesía trovadoresca al lado de Enrique de Villena; en Barcelona trabó relación con Jordi de Sant Jordi, copero, y Ausiàs March,5 halconero real. En Aragón hizo estrecha amistad también con los Infantes de Aragón, en cuyo partido militaría hasta 1429. Allí, por último nació en septiembre de 1417 su primogénito, Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa, futuro duque del Infantado.
Regresó a Castilla al tiempo de la jura del rey Juan II de Castilla y participó en las luchas de poder entre Enrique de Aragón y Álvaro de Luna, en el bando del primero. Estuvo junto a él en el golpe de Tordesillas y en el cerco del castillo de La Puebla de Montalbán, en diciembre de 1420.
Tras la prisión de don Enrique, regresó a sus posesiones de Hita y Guadalajara. En 1428 nació en Guadalajara su sexto hijo, el que sería Cardenal Mendoza.
Como político, procuró a partir de 1422 inmiscuirse lo menos posible en los asuntos de Estado y mantener a lo largo de su vida la fidelidad al rey Juan II. Ello le llevó a enemistarse primero con los infantes de Aragón en 1429, al no apoyar su invasión de Castilla en el verano de aquel año; y más tarde, a partir de 1431, se enemistaría con el privado real Álvaro de Luna; aunque no por ello volvería a militar en el bando de los aragonesistas.
En la primera batalla de Olmedo (1445) estuvo en las filas del ejército real, por lo cual el Rey le concedió el título de Marqués de Santillana y el condado suprascrito. Ya el año anterior, 1444, había recibido la confirmación real del privilegio a su favor de los derechos que la Corona tenía en las Asturias de Santillana.
Don Íñigo contribuyó claramente a la caída de don Álvaro de Luna (1453) y contra él escribió su Doctrinal de privados; a partir de entonces comienza a retirarse de la política activa. Su última gran aparición se produce en la campaña contra el reino nazarí de Granada de 1455, ya bajo el reinado de Enrique IV de Castilla. Ese mismo año muere su mujer, doña Catalina de Figueroa, y el Marqués se recluye en su palacio de Guadalajara para pasar en paz y estudio los últimos años de su vida. El 8 de mayo de 1455 hizo testamento, estando en Guadalajara.
Hombre de gran cultura, llegó a reunir una importante biblioteca, que después pasó a ser la famosa biblioteca de Osuna, y se rodeó de brillantes humanistas que le tenían al tanto de las novedades literarias italianas, como por ejemplo Juan de Mena o su secretario y criado, Diego de Burgos, quien compuso a su muerte un muy erudito poema, el Triunfo del Marqués.
Don Iñigo López de Mendoza es el progenitor y cabeza de la poderosa casa ducal del Infantado, Grandes de España.
Falleció en su palacio de Guadalajara el 25 de marzo de 1458
Descendencia
Escudo de armas de las casa de Mendoza en la casa natal del Marqués de Santillana en Carrión de los Condes (Palencia, Castilla y León).
Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa, Duque del Infantado.
Pedro Lasso de Mendoza, señor del valle del Lozoya.
Íñigo López de Mendoza y Figueroa, Conde de Tendilla.
Mencía de Mendoza,6 esposa de Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara, Conde de Haro. Enterrada junto a su marido en la Capilla del Condestable, en la Catedral de Burgos.
Lorenzo Suárez de Mendoza y Figueroa, Conde de la Coruña.
Pedro González de Mendoza.
Juan Hurtado de Mendoza, señor de Colmenar, El Cardoso y El Vado.
María de Mendoza, esposa de Pero Afán de Ribera, Conde de los Molares.
Leonor de la Vega y Mendoza, esposa de Gastón de la Cerda Sarmiento, Conde de Medinaceli.
Pedro Hurtado de Mendoza, señor de Tamajón.
Obra
Coplas de El infierno de los enamorados en un manuscrito del siglo xv.
Fue, además, uno de los primeros historiadores de la literatura española y le preocuparon cuestiones de poética, como demuestra el prólogo que puso a sus obras, el Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal. Toda su obra puede inscribirse dentro de la Escuela alegórico-dantesca; fue sin duda alguna el más ferviente admirador que tuvo Dante Alighieri en España, y también asimiló lo que pudo del humanismo de Petrarca y de Giovanni Boccaccio.
Es especialmente recordado por sus serranillas, poemitas de arte menor que tratan del encuentro entre un caballero y una campesina, a imitación de las pastorelas francesas, pero inspiradas en una tradición popular autóctona propia. Fue el primer autor que escribió sonetos en castellano, estrofa de origen italiano mal conocida aún en Castilla: los 42 sonetos fechos al itálico modo. Su obra maestra dentro del estilo alegórico-dantesco es la Comedieta de Ponza, donde describe la batalla naval homónima en coplas reales. Escribió además poemas alegóricos y doctrinales (dezires) y lírica cancioneril, y recopiló una de las primeras colecciones paremiológicas en castellano, los Refranes que dicen las viejas tras el fuego.
A partir del estudio que de su obra hizo Lapesa (1957), se puede distinguir:
Poesía
Lírica menor, de la que destacan las Serranillas y las Canciones y decires líricos.
Sonetos
Decires narrativos, entre los que destacan el Triunphete de Amor, El infierno de los enamorados y la Comedieta de Ponça.
Poesía moral, política y religiosa, de la que la obra más conocida posiblemente sea el Bías contra Fortuna.
Prosa
Escritos morales y políticos, como la Lamentaçión de Spaña.
Escritos literarios: el Proemio o Proemio e carta al condestable don Pedro de Portugal
Escritos exegéticos: Glosas a los Proverbios.
Recopilaciones: Refranes que dicen las viejas tras el fuego.
Al alba venid, buen amigo...
Al alba venid, buen amigo,
al alba venid.
Amigo el que yo más quería,
venid al alba del día.
Amigo el que yo más amaba,
venid a la luz del alba,
Venid a la luz del día,
non trayáis compañía.
Venid a la luz del día,
non traigáis gran compañía
Bésame y abrázame...
Bésame y abrázame,
marido mío,
y daros hé en la mañana
camisón limpio.
Yo nunca vi hombre
vivo estar tan muerto,
ni hacer el dormido
estando despierto.
Andad, marido, alerta,
y tened brío,
y daros hé en la mañana
camisón limpio.
Cuando yo so delante aquella donna...
Cuando yo so delante aquella donna,
a cuyo mando me sojuzgó Amor,
cuido ser uno de los que en Tabor
vieron la grand claror que se razona,
o aquella sea fija de Latona,
segúnd su aspecto e grande resplandor:
así que punto yo non he vigor
de mirar fijo su deal persona.
El su grato favor dulce, amoroso,
es una maravilla çiertamente,
en modo nuevo de humanidad:
el andar suyo es con tal reposo,
honesto e manso, e su continente,
que libre, vivo en cautividad.
La moza de la finojosa
I
Moza tan fermosa
non vi en la frontera,
como una vaquera
de la Finojosa.
II
Faciendo la vía
del Calatraveño
a Santa María,
vencido del sueño,
por tierra fragosa
perdí la carrera,
do vi la vaquera
de la Finojosa.
III
En un verde prado
de rosas e flores,
guardando ganado
con otros pastores,
la vi tan graciosa
que apenas creyera
que fuese vaquera
de la Finojosa.
IV
Non creo las rosas
de la primavera
sean tan fermosas
nin de tal manera,
fablando sin glosa,
si antes supiera
de aquella vaquera
de la Finojosa.
V
Non tanto mirara
su mucha beldat,
porque me dejara
en mi libertad;
mas dixe: «Donosa
(por saber quién era),
¿dónde es la vaquera
de la Finojosa?...»
VI
Bien como riendo,
dixo: «Bien vengades;
que ya bien entiendo
lo que demandades:
non es deseosa
de amar, nin lo espera,
aquessa vaquera
de la Finojosa.»
La niña gritillos dar...
La niña gritillos dar
non es de maravillar
Mucho grita la cuitada
con la voz desmesurada,
por se ver asalteada;
non es de maravillar.
Amor puro la venció,
que a muchos engañó;
si por él se descibió
non es de maravillar.
Temprano quiso saber
el trabajo y el placer
que el amor nos haz haber;
non es de maravillar.
A los diez años complidos
fueron della conocidos
todos sus cinco sentidos;
non es de maravillar.
A los quince, ¿que fará?
Esto notar se debrá
por quien la praticará;
non es de maravillar.
Lejos de vos y cerca de cuidado...
Lejos de vos y cerca de cuidado,
pobre de gozo y rico de tristeza,
fallido de reposo y abastado
de mortal pena, congoja y braveza,
desnudo de esperanza y abrigado
de inmensa cuita y visto de aspereza,
a mi vida me fuye, mal mi grado,
la muerte me persigue sin pereza.
Ni son bastantes a satisfacer
la sed ardiente de mi gran deseo
Tajo al presente, ni me socorrer
la enferma Guadïana, ni lo creo.
Sólo Guadalquivir tene poder
de me guarir y sólo aquél deseo.
Otro decir
1
Cuando la fortuna quiso,
señora, que vos amase,
ordenó que yo acabase
como el triste de Narciso:
non de mí mesmo pagado,
mas de vuestra catadura,
fermosa, neta criatura,
por quien vivo e soy penado.
2
Quando bien he trabajado,
me fallo fondo en el valle:
no sé si fable ni calle...
¡tanto soy desesperado!
Deseo non desear,
e querría non querer:
de mi pesar he plazer,
y de mi gozo pesar.
3
Lloro e río en un momento
e soy contento e quexoso;
ardid me fallo e medroso:
tales disformezas siento
por vos, dona valerosa,
en cuyo aspecto contenplo
casa de Venus, e tenplo,
donde su ymagen reposa.
4
Aurora de gentil mayo,
puerto de la mi salud,
perfección de la virtud
e del sol candor e rayo;
pues que matar me queredes
e tanto lo desseades,
bástevos ya que podades,
si por vengança lo avedes.
5
¿Quién vió tal feroçidat
en angélica figura?
Nin en tanta fermosura
indómita crueldat?
Los contrarios se ayuntaron,
cuytado, por mal de mí.
Tiempo ¿dónde te perdí,
que así me galardonaron?
6
Succesora de Lucina,
mi prisión e libertad,
langor mío e sanidad,
mi dolençia e medicina;
pensad que muriendo bivo,
e biviendo muero e peno:
de la vida soy ageno,
e de muerte non esquivo.
7
¡O, si fuesen oradores
mis sospiros e fablasen,
porque vos notificasen
los infinitos dolores
que mi triste coraçón
padesce por vos amar,
mi folgura, mi pessar,
mi cobro e mi perdición!
8
Cual del cisne es ya mi canto,
e mi carta la de Dido:
coraçón desfavorido,
causa de mi grand quebranto,
pues ya de la triste vida
non avedes conpasión,
honorad la deffunssión
de mi muerte dolorida.
¡Guay de quien así conbida,
e de mi tiempo perdido!
Pues non vos sea en olvido
esta canción por finida.
Por una gentil floresta...
Por una gentil floresta
de lindas flores e rosas,
vide tres damas fermosas
que de amores han requesta.
Yo, con voluntad muy presta
me llegué a conoscellas.
Començó la una dellas
esta canción tan honesta:
Aguardan a mí:
nunca tales guardas vi.
Por mirar su fermosura
destas tres gentiles damas,
yo cobríme con las ramas,
metíme so la verdura.
La otra con gran tristura
començó de sospirar
[e] dezir este cantar
con muy honesta mesura:
La niña que los amores ha
sola, ¿cómo dormirá?
Por no les fazer turbança
non quise yr más adelante
a las que con ordenança
cantaban tan consonante.
La otra con buen semblante
dixo: "Señoras de estado,
pues las dos aveys cantado,
a mí conviene que cante:
Dexadlo al villano pene:
véngueme Dios dele."
Desque huvieron cantado
estas señoras que digo,
yo salí desconsolado,
como hombre sin abrigo.
Ellas dixeron: "Amigo,
non soys vos el que buscamos,
mas cantad, pues que cantamos."
Dixe este cantar antiguo:
Sospirando va la niña
e non por mí,
que yo bien ge lo entendí.
Recuérdate de mi vida...
Recuérdate de mi vida,
pues que viste
mi partir e despedida
ser tan triste.
Recuérdate que padesco
e padescí
las penas que non meresco,
desque oí
la respuesta non devida
que me diste,
por la cual mi despedida
fue tan triste.
Pero non cuides, señora,
que por esto
te fue nin te sea agora
menos presto,
que de llaga non fengida
me feriste,
assí que mi despedida
fue tan triste.
Serranilla de Bores
I
Moçuela de Bores,
allá do la Lama,
púsome' en amores.
II
Cuydé de olvidado
amor me tenía,
como quien s'avía
grand tiempo dexado
de tales dolores,
que más que la llama
queman amadores.
III
Mas vi la fermosa
de buen continente,
la cara placiente,
fresca como rosa,
de tales colores
cual nunca vi dama
nin otra, señores.
IV
Por lo qual: «Señora
- dije -, en verdad
la vuestra beldat
saldrá desde agora
dentre estos alcores,
pues meresçe fama
de grandes loores .»
V
Dixo: «Caballero,
tiradvos afuera:
dejad la vaquera
pasar al otero;
ça dos labradores
me piden de Frama,
entrambos pastores.»
VI
-«Señora, pastor
seré si queredes:
mandarme podedes,
como a servidor:
mayores dulzores
será a mí la brama
que oyr ruiseñores.»
VII
Así concluymos
el nuestro proçesso
sin fasçer excesso,
e nos avenimos.
E fueron las flores
de cabe Espinama
los encubridores.
Soy garridilla e pierdo sazón...
Soy garridilla e pierdo sazón
por malmaridada;
tengo marido en mi corazón
que a mí agrada.
Ha que soy suya bien cinco o seis años,
que nunca de él hube camisa nin paños
azotes, palmadas y muchos susaños
y mal gobernada.
No quiere que quiera ni quiere querer,
ni quiere que vea ni quiere veer;
mas diz el villano que cuando él se aduerme
que esté desvelada.
Estó de su miedo la noche despierta;
de día no oso ponerme a la puerta;
así que, mezquina, viviendo soy muerta
y no soterrada.
Desde el día negro que le conocí,
con cuantos servicios y honras que le fiz,
amarga me vea si nunca le vi
la cara pagada.
Así Dios me preste la vida y salud
que nunca un besillo me dio con virtud
en todos los días de mi juventud
que fui desposada.
Que bien que mal, sufro mis tristes pasiones,
aunque me tienten diez mil tentaciones;
mas ya no les puedo sufrir quemazones
a suegra y cuñada.
Mas si yo quisiere trocar mal por mal,
mancebos muy lindos de muy gran caudal
me darán pellote, mantillo y brial
por enamorada.
Con toda mi cuita, con toda mi hiel,
cuando yo veo mancebo novel,
más peno amarga y hago por él
que Roldán por su espada.
Ya cantan los gallos...
Ya cantan los gallos,
buen amor, y vete,
cata que amaneçe,
-Que canten los gallos,
yo, ¿cómo me iría,
pues tengo en mis braços
la que yo más quería?
Antes moriría
que de aquí me fuese,
aunque amaneçiese.
-Dexa tal porfía,
mi dulçe amador,
que viene el albor,
esclareçe el día;
pues el alegría
por poco feneçe,
cata que amaneçe.
-¿Qué mejor vitoria
darme puede amor,
que el bien y la gloria
me llame al albor?
¡Dichoso amador
quien no se partiese
aunque amaneçiese!
-¿Piensas, mi señor,
que so yo contenta?
¡Dios sabe el dolor
que se m' acrecienta!
Pues la tal afrenta
a mí se m'ofreçe,
vete, c ' amaneçe.
Yo me iba, mi madre...
Yo me iba, mi madre,
a villa Reale,
errara yo el camino
en fuerte lugare.
Siete días anduve,
que no comí pane,
cebada mi mula,
carne el gavilán.
Entre la Zarzuela
y Darazután,
alzara los ojos
hacia do el sol sale.
Picara mi mula,
fuime para allá;
perros del ganado
sálenme a ladrar;
vide una serrana
del bello donaire.
-Llegaos, caballero,
vergüenza no hayades:
mi padre y mi madre
han ido al lugar;
mi caro Minguillo
es ido por pan,
ni vendrá esta noche
ni mañana a yantar;
comeréis la leche
mientras el queso se hace.
Haremos la cama
junto al retamal;
haremos un hijo,
llamarse ha Pascual,
o será Arzobispo,
Papa o Cardenal,
o será porquerizo
de villa Real.
-¡Bien, por vida mía,
debéis de burlar!
.jpg)